
Vértigo. Lo padecía desde pequeño. Jamás había podido superarlo. Era tener que subirse a un escalón para alcanzar algo de un estante más alto, y…
Relatos propios

Vértigo. Lo padecía desde pequeño. Jamás había podido superarlo. Era tener que subirse a un escalón para alcanzar algo de un estante más alto, y…

“¡¡¡Malditos hijos de puta. La habéis cagado. No sabéis lo que habéis hecho. Nos habéis jodido!!!” El grito se extendió, como el sonido de un…

Dedicado a Verónica, porque sus sueños son mis realidades 1 – Hola, buenos días. Soy Wilson Osvaldo, del departamento técnico, ¿en qué…

Algunos soldados saludan cuando pasan por delante de la casa, corriendo en silencio. Saya y yo jugamos solas. No hay muchos niños alrededor ahora. Tampoco…
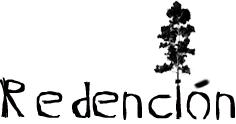
“Este maldito llano parece no terminar nunca. A lo lejos se oyen ladridos de perros, pero sólo los percibo cuando el aire caliente del atardecer…

Esta selva es húmeda. Los mosquitos son inmensos y serían capaces, si los amaestrasen, de hacer transfusiones de sangre completas. Llevo bastantes años aquí, entre…

Jonás vivía solo desde hacía años. Había aprendido a ser independiente desde pequeñito, así que nunca tuvo problemas para valerse por sí mismo con las…
Es increíble lo inoportunos que pueden llegar a ser algunas personas que se llaman amigos a sí mismos: el otro día, estando en una farmacia…